Antunes, Juarroz, Foucault y la escafandra
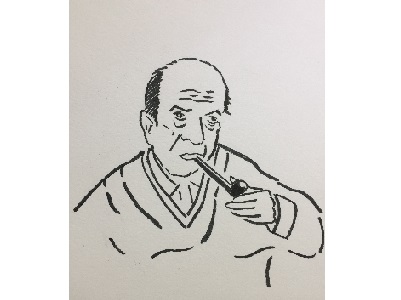
Las coincidencias no solo son uno de los ejes narrativos de Auster, también suceden en la vida real, y la lectura es parte de la vida real. Dentro de las múltiples caras —o atributos— de las cosas, se puede encontrar de todo porque, como dice Arnaldo Antunes:
“Las cosas tienen peso, masa, volumen, tamaño, tiempo, forma, color, posición, textura, duración, densidad, olor, valor, consistencia, profundidad, contorno, temperatura, función, apariencia, precio, destino, edad, sentido. Las cosas no tienen paz”.
Pero no solo a eso se restringen las afinidades. No quiero ponerme místico ni mucho menos. Tal vez cuántico. Porque si algo me ha enseñado Stephen Hawking, es que dentro de la física también hay mucha especulación filosófica, y de la bella. Nadie puede asegurarnos nada con certeza, y la ciencia, luego del arrogante positivismo, ha tenido la humildad de saberse provisoria.
Empecé leyendo Las palabras y las cosas, de Michel Foucault. Solo había leído Vigilar y castigar y me parecía que ya era momento de mechar otras densidades, que no solo de narrativa y poesía vive el lector, ¿no?
Cuando salgo de mi comodidad intercalo lecturas, como descansos en las laderas, mientras junto fuerzas para retomar la montaña. Últimamente, siempre hay una montaña. La de hoy es El género en disputa, de Judith Butler, y por ejemplo, un par de descansos han sido Gracias, de Pablo Katchadjian, y Estupor y temblores, de Amélie Nothomb. Recurro a lo habitual como quien abre de madrugada la heladera, hambriento en medio de una dieta, y ni siquiera llegué a la mitad del libro de Butler.
En el caso de Las palabras y las cosas, uno de los descansos era un tiro a ciegas: Poesía vertical: antología esencial, de Roberto Juarroz. Para empezar, una de las casualidades era conmigo y uno de mis atributos: ese hombre era bibliotecario, como yo. Antes de ese momento estuve varios meses con el apellido resonando en mi mente, sin saber nada de su obra; solo oía comentarios de que era un gran poeta. Marquesina y nada más, como suele ser esa ruleta de nombres que alguien tira para que el interlocutor sepa que tiene mundo. El name dropping es tan arrogante como otrora lo fue el positivismo, y aún no lo hemos superado.
Entonces, «allá vamos, Roberto», me dije, y fui hasta él.
En un momento me di cuenta de que la obra de este colega no era un descanso de la lectura del filósofo francés, sino que la completaba. Encastraron como dos piezas de Lego.
Siento que estos hombres me invitaron a ser abisal, a vivir debajo del agua. Me explico: El nadador necesita, por ejemplo en un estilo como el crol, sacar la cabeza cada determinadas brazadas para respirar. Yo, con estos dos libros, sacaba la cabeza al agua misma. Pero no me ahogué. Me ofrecieron una escafandra, un traje de buzo. Foucault, por ejemplo, me dijo:
"El gran espejo tranquilo en cuyo fondo se miran las cosas y se envían, una a otra, sus imágenes, está en realidad rumoroso de palabras."
Y Juarroz hizo otro tanto:
"Mis ojos buscan eso / que nos hace sacarnos los zapatos / para ver si hay algo más sosteniéndonos debajo".
Foucault es un arqueólogo que escudriña, en este caso, el propio saber, tomando como ejemplos a la lingüística, la biología, la economía, el psicoanálisis y la etnología. Saber occidental, erigido sobre un andamio temblequeante que es pasado por alto en el devenir histórico. El filósofo no se queda en la superficie ni en los signos tallados en piedra; él excava más, con el taladro neumático apuntando hacia lo que hay debajo de las raíces: busca las conexiones que se dan fuera del radio de alcance de nuestro pensamiento y de todo lo que naturalizamos. Nos sorprendemos ingenuamente por las incongruencias y los equívocos que saltan, las ambigüedades que surgen en el hoy, y Michel nos tranquiliza con un «me sorprende que te sorprendas». En otras palabras, pone a contraluz el palimpsesto para ver lo que hay escrito en las capas anteriores.
Roberto Juarroz hace lo mismo con la poesía. Lo de él es un proyecto también arqueológico. Él representa algo que va más allá de sí mismo, anterior al propio tiempo con sus artificiales coordenadas consensuadas. Habla desde una voz que borra su propio rastro para entremezclarse con lo dicho. Quiere mostrarnos el abismo que sus ojos intuyen. Prácticamente todos sus libros son un gran libro circular movido por este afán: la Poesía vertical, en sus catorce volúmenes. Dentro de esta obra no se encuentran las certezas tan habituales de la escritura, sino preguntas. Es poeta y filósofo. Asume la imposibilidad de aprehender todo, de reconstruir fidedignamente ese cielo —o subsuelo— platónico, porque no está seguro de que exista. Solo sabe que las piezas del puzzle están entre las cosas. Entonces busca ser etéreo, porque para que un poema pueda meterse entre los intersticios de las cosas, tiene que ser producto de una factura artesanal tan liviana como el soplo sutil de una sombra. Es un alquimista que, como Foucault, deconstruye el peso agobiante de una mochila que nadie quiere ponerse sobre la espalda. Los dos, a su manera, convierten las piedras en partículas elementales que les ayuden a entender un poquito más. Dice Roberto:
"No se trata de hablar, / ni tampoco de callar: / se trata de abrir algo / entre la palabra y el silencio."
Pienso: estos hombres se deben haber encontrado en un lugar al que ningún microscopio llega. Deben estar conversando ahí, tan ligeros como sombras, con sus paraguas a mano para que el principio de incertidumbre de Heisenberg no los agarre a la intemperie.
(*) Ilustración: Roberto Juarroz por Andrés Olveira
=========================================================================
Andrés Olveira está compuesto de carbono. Además de eso, es uno de los pocos bibliotecarios que aún no se han extinguido luego de la caída de aquel meteorito; tuvo un pasado rockero y actualmente dedica gran parte de sus horas a escribir, leer, y dejarse crecer el bigote hasta recortárselo con imperfecta simetría. Notas de Andrés

